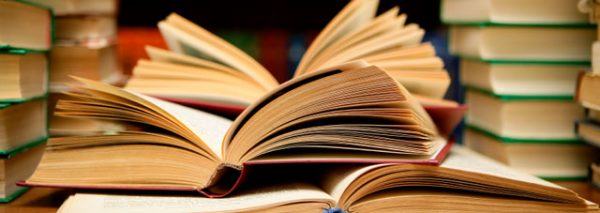Por una de estas cosas y circunstancias de la vida el otro día me encontré solo desayunando en un bar de pueblo con mi café y mi bocadillo tan rebién.
Como es menester saqué mi móvil aun a riesgo de pringarlo con mis dedos grasientos; pero en el siglo XXI lo primero es lo primero: mirar el móvil pase lo que pase.
Entonces me fijé en los parroquianos: tres mujeres por allá, un señor en la barra, otro más en la mesa de enfrente y junto a la ventana, otros dos tipos con mono azul. Buena gente, me dije. Pero algo sospechoso sucedía y no me percaté.
Medio café después caí en la cuenta: los de la ventana comían y hablaban, el de la barra marujeaba con el camarero, el de la mesa frente a la mía ojeaba un periódico deportivo ¡de papel!, mientras que las señoras reían y reían, vete a saber el motivo.
Nadie estaba mirando su móvil; ni siquiera lo tenían colocado en la mesa para observarlo de reojo, así que en un gesto disimulado guardé el mío porque no quería llamar la atención ni que me cobraran más de lo debido por el bocata.
No le di más importancia pero al día siguiente, en una calle poblada de padres extraescolares me fijé en uno de ellos que, sentado en el portal de una casa, leía un libro mientras esperaba que su hija saliera de llenarse de conocimientos porque ahora los críos no pueden estar solos jugando en las calles de una ciudad como Albacete.
¡Estaba leyendo! Ahí el tío, como los locos.
Entonces pensé qué sucedería si todos los que vamos despistados por la calle mirando el móvil, lleváramos un libro que, aunque caro, es mucho más barato que un móvil (si es de la biblioteca, ni te cuento). ¿Nos parecería raro?
Hubo un tiempo no muy lejano en que muchas, muchas personas caminaban por la calle leyendo el periódico. ¡Eso sí era arriesgado! Porque los periódicos de papel ocupan mucho más espacio visual que los móviles modernos.
En esta época rara de gente que se enfada, gente que vive rápido mientras que otros van tranquilos y pausados sin enfadarse con nadie, ¡ni siquiera en sus grupos de guasap!, pensé que quizás tuvieran razón mis padres cuando me insistían en que en el término medio está la virtud.
Descubre más desde Albacete Cuenta
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.