La próxima Conferencia de Presidentes abordará el desafío de un inicio de curso en plena pandemia COVID. Y, además, de toda la logística necesaria, volverán los clásicos debates de siempre y, sobre todo, los de los últimos años con unos profesores cada vez más ocupados en tareas administrativas, burocráticas y de gestión; mientras se preocupan con impotencia por no poder ejercer su vocación de enseñanza, de crear espíritus autónomos. He aquí un fragmento de L’utilitá dell’inutile (2013), Nuccio Ordine: Acantilado 20ª reimpresión (2018) Págs.79-82.
Los centros y los profesores
Institutos de secundaria y universidades, en definitiva, se han trasformado en empresas. Nada que objetar, si la lógica empresarial se limitase a suprimir los despilfarros y a rechazar las gestiones demasiado alegres de los presupuestos públicos. Pero, en esta nueva visión, el cometido ideal de los directores de instituto y rectores parece ser sobre todo el de producir diplomados y graduados que puedan insertarse en el mundo mercantil. Desposeídos de sus habituales vestimentas de docentes y forzados a ponerse las de gestores, se ven en la obligación de cuadrar las cuentas con el fin de hacer competitivas las empresas que dirigen.
También los profesores se transforman cada vez más en modestos burócratas al servicio de la gestión comercial de las empresas universitarias. Pasan sus jornadas llenando expedientes, realizando cálculos, produciendo informes para (a veces inútiles) estadísticas, intentando cuadrar las cuentas de presupuestos cada vez más magros, respondiendo cuestionarios, preparando proyectos para obtener míseras ayudas, interpretando circulares ministeriales confusas y contradictorias. El año académico transcurre velozmente al ritmo de un incansable metrónomo burocrático que regula el desarrollo de consejos de todo tipo (de administración, de doctorado, de departamento, de curso de graduación) y de interminables reuniones asamblearias.
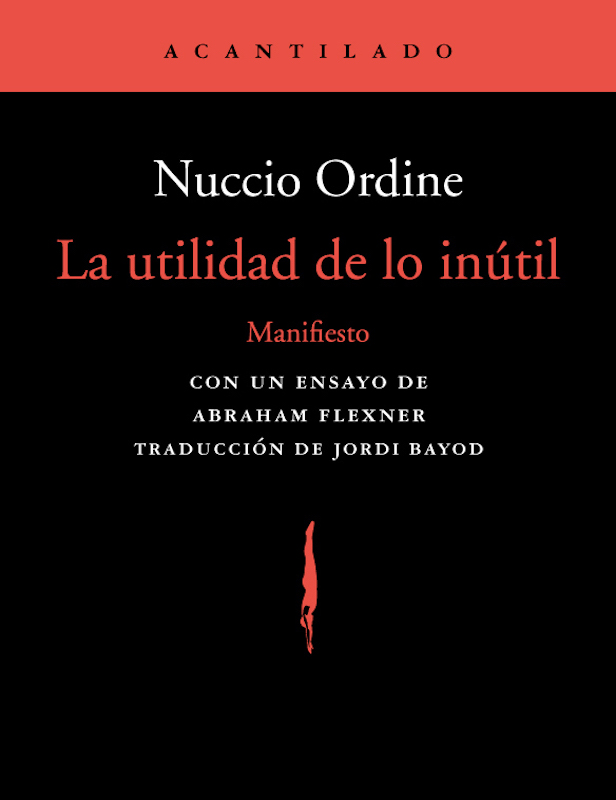 Parece que nadie se preocupa, como debería, de la calidad de la investigación y la enseñanza. Estudiar (a menudo se olvida que un buen profesor es ante todo un infatigable estudiante) y preparar las clases se convierte en estos tiempos en un lujo que hay que negociar cada día con las jerarquías universitarias. No nos damos ya cuenta de que separando completamente la investigación de la enseñanza se acaba por reducir los cursos a una superficial y manualística repetición de lo existente.
Parece que nadie se preocupa, como debería, de la calidad de la investigación y la enseñanza. Estudiar (a menudo se olvida que un buen profesor es ante todo un infatigable estudiante) y preparar las clases se convierte en estos tiempos en un lujo que hay que negociar cada día con las jerarquías universitarias. No nos damos ya cuenta de que separando completamente la investigación de la enseñanza se acaba por reducir los cursos a una superficial y manualística repetición de lo existente.
Las escuelas y las universidades no pueden manejarse como empresas. Contrariamente a lo que pretenden enseñarnos las leyes dominantes del mercado y del comercio, la esencia de la cultura se funda exclusivamente en la gratuidad: la gran tradición de las academias europeas y de antiguas instituciones como el Collége de France (fundado por Francisco I en 1530)—sobre cuya importancia para la Historia de Europa ha insistido recientemente Marc Fumaroli en Nápoles, en una apasionada conferencia dictada en la sede del Istituto Italiano per gli Studi Filosofici—nos recuerda que el estudio es, en primer lugar, adquisición de conocimientos que, sin vínculo utilitarista alguno, nos hacen crecer y nos vuelven más autónomos. Y la experiencia de lo que aparentemente es inútil y la adquisición de un bien no cuantificable de inmediato se revelan inversiones cuyos beneficios verán la luz en la longue durée.
Sería absurdo cuestionar la importancia de la preparación profesional en los objetivos de las escuelas y las universidades. Pero, ¿la tarea de la enseñanza puede realmente reducirse a formar médicos, ingenieros o abogados? Privilegiar de manera exclusiva la profesionalización de los estudiantes significa perder de vista la dimensión universal de la función educativa de la enseñanza: ningún oficio puede ejercerse de manera consciente si las competencias técnicas que exige no se subordinan a una formación cultural más amplia, capaz de animar a los alumnos a cultivar su espíritu con autonomía y dar libre curso a su curiositas. Identificar al ser humano con su mera profesión constituye un error gravísimo: en cualquier ser humano hay algo esencial que va mucho más allá del oficio que ejerce. Sin esta dimensión pedagógica, completamente ajena a toda forma de utilitarismo, sería muy difícil, ante el futuro, continuar imaginando ciudadanos responsables, capaces de abandonar los propios egoísmos para abrazar el bien común, para expresar solidaridad, para defender la tolerancia, para reivindicar la libertad, para proteger la naturaleza, para apoyar la justicia… En una apasionada página de los Pensamientos de Montesquieu es posible hallar una escala de valores que suena como una necesaria invitación a superar todo perímetro demasiado limitado para elevarse cada vez más hacia los infinitos espacios de lo universal:
Si supiera alguna cosa que me fuese útil y que resultara perjudicial para mi familia, la expulsaría de mi mente. Si conociera alguna cosa útil para mi familia, pero que no lo fuese para mi patria, trataría de olvidarla. Si conociera alguna cosa útil para mi patria, pero perjudicial para Europa, o útil para Europa y dañina para el género humano, la consideraría un crimen.

Los redactores de Albacete Cuenta (AC) nos hemos encontrado por azar con un texto que nos parece importante. Escrito de forma admirable, informado con amplitud y, argumentalmente, coherente y cohesionado. Se puede hacer la experiencia de leerlo en común, como hemos hecho en la redacción de AC. Se nos han presentado en la discusión gran cantidad de aspectos, que cambiarían, seguramente, de un contexto de lectura a otro. Únicamente, señalaremos algunos que nos han parecido más relevantes.
En primer lugar, y frente a los que niegan la realidad y el concepto de sociedad, el texto pone de manifiesto la relación entre una determinada forma de organización social, y la manera en que los centros educativos y las personas en general se conciben a sí mismos.
En segundo lugar, que esa forma de entender los centros educativos arrastra la forma de entenderse a sí mismos de los estudiantes, que devienen simples usuarios que, desde una sola perspectiva de preferencias, la optimación económica, al final sólo pueden elegir entre un conjunto limitado de opciones.
En tercer lugar, la función que acaban adquiriendo los profesores, así como la forma de orientar la profesionalización en las diferentes actividades.
En cuarto lugar, y como consecuencia de los anteriores, la disolución de la autonomía moral y, por ello, la limitación de la libertad a un determinado catálogo de opciones preexistentes. Una libertad controlada no es una libertad.
En quinto lugar, el cuestionamiento de que la optimización de los beneficios del capital sea el único criterio de utilidad, ya desde el título de la obra, como se reconoce en el horizonte del empeño por liberar a las cosas de la necesidad de producir beneficios al capital, que acaba resultando ser un criterio diferente, y tal vez incompatible con el interés de la organización social.
Y, por último, el tema de la exclusión. Como ha estudiado Silvia Federici el beneficio del capital está asociado a no cuantificar el trabajo de los cuidados y a la subordinación de las mujeres, por un lado; al trabajo asalariado y precario, cuando no esclavo, por otro, y también a la exclusión de la mayor parte de los territorios y de las culturas, como denuncia la referencia de Montesquieu, que, claro, obvia, que la forma de ser, la mentalidad que arbitraria y coactivamente se ha impuesto en la cultura europea, pueda constituir un horizonte universalizable y exclusivo.
Descubre más desde Albacete Cuenta
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

